El Lenguaje de Dios, Francis S. Collins [ Fragmentos ]
Francis S. Collins
Nace el 14 de abril de 1950 en Estados Unidos, en una pequeña granja en Virginia.
Connotado genetista, Doctorado en Química y Médico. Investigador de los institutos nacionales de salud pública de los Estados Unidos, donde desde 1999 hasta 2008 dirigió el proyecto Genoma Humano en el que participan 18 países.
Collins se une así a una línea de científicos cuyos descubrimientos han contribuido a reafirmar su fe en Dios.
Su libro "El lenguaje de Dios", cuenta que el descubrimiento del genoma humano le permitió vislumbrar el trabajo de Dios. Reivindica que, según él, hay bases racionales para un Creador y que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios; que el avance científico es un momento donde siente cercanía con el Creador en el sentido de estar percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre.
Es fundador de la BioLogos Foundation, de la que forman parte un equipo de científicos que creen en Dios y se han comprometido a promover una perspectiva de los orígenes de la vida que es a la vez teológica y científicamente sólida.
PARTE UNO EL ABISMO ENTRE LA CIENCIA Y LA FE
Capítulo 1 Del ateísmo a la fe
Nace el 14 de abril de 1950 en Estados Unidos, en una pequeña granja en Virginia.
Connotado genetista, Doctorado en Química y Médico. Investigador de los institutos nacionales de salud pública de los Estados Unidos, donde desde 1999 hasta 2008 dirigió el proyecto Genoma Humano en el que participan 18 países.
Collins se une así a una línea de científicos cuyos descubrimientos han contribuido a reafirmar su fe en Dios.
Su libro "El lenguaje de Dios", cuenta que el descubrimiento del genoma humano le permitió vislumbrar el trabajo de Dios. Reivindica que, según él, hay bases racionales para un Creador y que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios; que el avance científico es un momento donde siente cercanía con el Creador en el sentido de estar percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre.
Es fundador de la BioLogos Foundation, de la que forman parte un equipo de científicos que creen en Dios y se han comprometido a promover una perspectiva de los orígenes de la vida que es a la vez teológica y científicamente sólida.
PARTE UNO EL ABISMO ENTRE LA CIENCIA Y LA FE
Capítulo 1 Del ateísmo a la fe
INTRODUCCIÓN
Un cálido día de verano, apenas seis meses después de que empezara el nuevo milenio, la humanidad cruzó el puente hacia una nueva era trascendental. Un anuncio recorrió el mundo, resaltado virtualmente en todos los periódicos importantes, clamaba que se había ensamblado el primer esquema del genoma humano, nuestro propio libro de instrucciones.
El genoma humano consiste de todo el ADN de nuestras especies, el código hereditario de la vida. Ese texto recién revelado tenía una longitud de tres mil millones de letras y estaba escrito en un extraño y criptográfico código de cuatro letras. Tal es la sorprendente complejidad de la información contenida dentro de cada célula del cuerpo humano, que la lectura de ese código a una velocidad de una letra por segundo tomaría treinta y un años, aun leyendo de día y de noche. Imprimir esas letras en un tamaño regular, en papel carta, y encuadernarlo todo resultaría en una torre de la altura del monumento a Washington. Por primera vez, en esa mañana de verano este extraordinario guión, con todas las instrucciones para construir un ser humano, quedó a la disposición de todo mundo.
Como líder del Proyecto Internacional Genoma Humano, en el que habíamos trabajado arduamente durante más de una década para revelar la secuencia del ADN, estaba yo de pie al lado del presidente Bill Clinton en la sala Este de la Casa Blanca, junto con Craig Venter, líder de una competitiva empresa del sector privado. El primer ministro Tony Blair estaba conectado al evento vía satélite, y ocurrían celebraciones simultáneas en muchas partes del mundo.
El discurso de Clinton empezó comparando este mapa de la secuencia humana al mapa que Meriwether Lewis extendió ante el presidente Thomas Jefferson, en esa misma sala, casi doscientos años antes. Clinton dijo: "Sin duda, éste es el mapa más importante, el mapa más maravilloso jamás producido por la humanidad". Pero la parte del discurso que más atrajo la atención del público salgó de la perspectiva científica a la espiritual. "Hoy -dijo- estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Estamos llenándonos aun más de asombro por la complejidad, la belleza y la maravilla del más divino y sagrado regalo de Dios". ¿Me sentí yo, un científico rigurosamente capacitado, desconcertado ante una referencia tan ostensiblemente religiosa hecha por el líder del mundo libre en un momento como éste? ¿Me sentí tentado a fruncir el seño o a mirar avergonzado hacia el suelo? No, para nada. Yo había trabajado de cerca con el escritor de los discursos del presidente en los frenéticos días anteriores al anuncio, y había refrendado totalmente la inclusión de ese párrafo. Cuando me llegó el momento de agregar algunas palabras, hice eco de ese sentimiento: "Es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones, que previamente sólo Dios conocía".
¿Qué es lo que estaba pasando allí? ¿Por qué un presidente y un científico, encargados de anunciar un hito en la biología y la medicina, se sentían impulsados a invocar una conexión con Dios? ¿Acaso no son antitéticas la concepción científica y la espiritual del mundo? ¿O, al menos, no deberían tratar de evitar aparecer juntas en la sala Este? ¿Cuáles eran las razones para invocar a Dios en estos dos discursos? ¿Se trataba de poesía? ¿De hipocresía? ¿Un cínico intento de obtener el favor de los creyentes, o de desarmar a aquellos que pudieran criticar el estudio del genoma humano por intentar reducir la humanidad a una maquinaria? No, no para mí.
Muy al contrario, para mí, la experiencia de secuenciar el genoma humano, y revelar el más notable de todos los textos, era a la vez un asombroso logro científico y una ocasión para orar. Muchos se sentirán confundidos al asumir que un científico riguroso no podría ser a la vez un creyente serio en un Dios trascendente. Este libro intenta disipar ese concepto argumentando que la creencia en Dios puede ser una elección enteramente racional, y que los principios de la fe son, de hecho, complementarios a los principios de la ciencia.
Muchas personas en estos tiempos modernos asumen que la síntesis potencial de la concepción científica y la espiritual del mundo es algo imposible, casi como tratar de forzar a que los dos polos de un imán estén en el mismo sitio. Sin embargo, a pesar de esta impresión, muchos norteamericanos parecen interesados en incorporar la validez de estas dos concepciones en su vida diaria. Encuestas recientes confirman que el 93 por ciento de los norteamericanos profesan alguna forma de creencia en Dios; sin embargo, la mayoría de ellos también conduce autos, usa electricidad y presta atención a los reportes meteorológicos, asumiendo, aparentemente, que en general se puede confiar en la ciencia que sostiene estos fenómenos.
¿Y qué hay de la creencia espiritual entre los científicos? Esto es mucho más prevaleciente de lo que muchos imaginan. En 1961 se preguntó a biólogos, físicos y matemáticos, en una investigación, si ellos creían en un Dios que se comunicara activamente con la humanidad, y a quien uno pudiera rezar con la expectativa de recibir una respuesta. Cerca del 40 por ciento respondió afirmativamente. En 1997, el mismo estudio se repitió exactamente igual, y, para sorpresa de los investigadores, el porcentaje permaneció casi idéntico.
¿Así que quizá la "batalla" entre la ciencia y la religión no está tan polarizada como parece? Desafortunadamente, la evidencia de armonía potencial con frecuencia se ve eclipsada por los estruendosos pronunciamientos de aquellos que ocupan los polos del debate. Definitivamente se tiran bombas desde ambos lados. Por ejemplo, desacreditando esencialmente las creencias espirituales del 40 por ciento de sus colegas como pamplinas sentimentales, el prominente evolucionista Richard Dawkins ha surgido como el vocero principal del punto de vista de que una creencia en la evolución exige el ateísmo. Ésta es una de sus muchas exorbitantes declaraciones: "La fe es una gran evasión, una gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. La fe es creer a pesar de la falta de evidencia, o quizá debido a la falta de ella... La fe, siendo una creencia que no se basa en la evidencia, es el principal vicio de cualquier religión".1
Por otro lado, ciertos fundamentalistas religiosos atacan a la ciencia como peligrosa e indigna de confianza, y apuntan hacia una interpretación literal de los textos sagrados como el único medio confiable de discernir la verdad científica. Entre esta comunidad destacan los comentarios de Henry Morris, un líder del movimiento creacionista: "La mentira de la evolución abarca y domina el pensamiento moderno en todos los campos. Siendo ése el caso, inevitablemente se deduce que el pensamiento evolucionista es básicamente responsable de los letalmente ominosos desarrollos políticos, y de la caótica moral y la desintegración social que se han estado acelerando en todas partes... Cuando la ciencia y la Biblia difieren, la ciencia obviamente ha interpretado mal sus datos".2
Esta creciente cacofonía de voces antagonistas deja confundidos y descorazonados a muchos sinceros observadores. Las personas razonables concluyen que se ven forzadas a elegir entre estos dos desagradables extremos, ninguno de los cuales ofrece mucho consuelo. Desilusionados por la estridencia de ambas perspectivas, muchos eligen rechazar tanto la confiabilidad de las conclusiones científicas como el valor de la religión organizada, y resbalan hacia varias formas de pensamiento anticientífico, espiritualidad superficial o simple apatía. Otros deciden aceptar el valor tanto de la ciencia como el del espíritu, pero separan las partes espiritual y material de su existencia para evitar cualquier incomodidad entre los aparentes
conflictos. A lo largo de estas líneas, el biólogo Stephen Jay Gould proponía que la ciencia y la fe deberían ocupar "magisterios sin traslape", separados. Pero esto también es potencialmente insatisfactorio, provoca conflictos internos y priva a la gente de la oportunidad de abrazar ya sea la ciencia o el espíritu de una manera totalmente plena.
La pregunta central de este libro es: En esta era moderna, de cosmología, evolución y genoma humano, ¿existe aún la posibilidad de encontrar una armonía plenamente satisfactoria entre las concepciones científica y espiritual del mundo? Yo respondo con un sonoro ¡sí! En mi opinión, no existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en un Dios que tiene un interés particular en cada uno de nosotros. El dominio de la ciencia es explorar la naturaleza. El dominio de Dios es el mundo espiritual, un reino que no se puede explorar con las herramientas y el lenguaje de la ciencia. Se debe examinar con el del corazón, la mente y el alma, y la mente debe encontrar un modo de abrazar ambos reinos.
Argumentaré que estas perspectivas no sólo pueden coexistir en la misma persona, sino que además pueden hacerlo de modo que enriquezcan e iluminen la experiencia humana. La ciencia es el único modo confiable de entender el mundo natural, y sus herramientas, cuando se usan adecuadamente, pueden generar profundas revelaciones en la existencia material. Pero la ciencia no tiene la capacidad de responder preguntas tales como: "¿Por qué el universo llegó a existir?, "¿Cuál es el significado de la vida humana?", "¿Qué sucede después de que morimos?" Una de las motivaciones más fuertes de la humanidad es buscar respuestas a preguntas profundas, y necesitamos reunir el poder de ambas perspectivas, la científica y la espiritual, para fortalecer el entendimiento tanto de lo que se ve como de lo que no se ve. El objetivo de este libro es explorar un camino hacia una sobria e intelectualmente honesta integración de estas concepciones.
La consideración de tan importantes asuntos puede ser inquietante. Ya sea que le demos un nombre o no, todos hemos llegado a una cierta concepción del mundo. Nos ayuda a encontrar sentido a lo que nos rodea, nos proporciona un marco de trabajo ético, y guía nuestras decisiones sobre el futuro. Cualquier persona que trabaje alrededor de su concepción del mundo no debe hacerlo a la ligera. Un libro que proponga desafiar algo tan fundamental puede inspirar más inquietud que consuelo. Pero nosotros los humanos parecemos poseer un arraigado anhelo por encontrar la verdad, a pesar de que ese anhelo se suprima fácilmente con los detalles mundanos de la vida diaria. Esas distracciones se combinan con un deseo de evitar considerar nuestra propia mortalidad, de modo que fácilmente pueden pasar días, semanas, meses o incluso años sin que se dé una seria consideración a las preguntas eternas de la existencia humana. Este libro es sólo un pequeño antídoto a esa circunstancia, y quizá proporcione una oportunidad para la autorreflexión y un deseo de mirar más a fondo.
Primero debo explicar cómo un científico que estudia genética llegó a creer en un Dios que no está limitado por el tiempo y el espacio, y que tiene un interés personal en los seres humanos. Algunos asumirán que esto se debe a una educación rigurosamente religiosa, profundamente inculcada por la familia y la cultura, y por lo tanto inevitable más tarde en la vida. Pero esa no es realmente mi historia.
El inicio de mi vida fue poco convencional por muchas razones, pero como hijo de librepensadores, mi educación fue, acorde con la época, bastante moderna en su actitud hacia la fe: sencillamente, no era muy importante. Fui educado en una granja del valle de Shenandoah, Virginia, Estados Unidos. En la granja no había agua corriente ni muchas otras comodidades. Sin embargo, estas carencias quedaban más que compensadas por la estimulante mezcla de experiencias y oportunidades disponibles para mí en el notable cultivo de ideas creado por mis padres.
Ellos se habían conocido en la escuela de graduados de Yale en 1931, y aportaron a la comunidad experimental de Arthurdale, Virginia Occidental, sus habilidades para la organización comunitaria y su amor a la música. Allí trabajaron con Eleanor Roosevelt en un intento de revigorizar la oprimida comunidad minera durante las profundidades de la gran depresión.
Pero otros consejeros de la administración Roosevelt tenían ideas diferentes y los fondos pronto se secaron. La desintegración final de la comunidad Arthurdale a causa de las murmuraciones políticas en Washington dejó a mis padres con una suspicacia ante el gobierno de por vida. Se cambiaron a la vida académica en el Colegio Elon de Burlington, Carolina del Norte. Allí, ante la belleza agreste de la cultura folclórica del sur rural, mi padre se convirtió en coleccionista de canciones tradicionales y populares, y viajaba entre las colinas y los valles tratando de convencer a los reticentes norcarolinos para que cantaran en su grabadora Presto. Esas grabaciones, junto con el conjunto aun más grande acumulado por Alan Lomax, contribuyeron en gran parte a la colección de canciones folclóricas de América de la Biblioteca del Congreso.
Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, tales empresas musicales se vieron forzadas a ocupar un segundo lugar ante los asuntos más importantes de defensa nacional, y mi padre fue a trabajar en la construcción de bombarderos para la guerra. Finalmente, terminó como supervisor en una fábrica de aeronaves en Long Island.
Al final de la guerra, mis padres concluyeron que las fuertes presiones de la vida en los negocios no eran para ellos. Adelantados a su tiempo, en los años cuarenta hicieron lo que se haría en los sesenta: se fueron al valle de Shenandoah en Virginia, compraron una granja de noventa y cinco acres, y se establecieron tratando de crear un sencillo estilo de vida agrícola sin usar maquinaria. Al descubrir que con eso no podían alimentar a sus dos hijos adolescentes (pronto llegaríamos otro hermano y yo), mi padre aceptó un empleo, enseñaba teatro en el colegio local para mujeres. Reclutó actores en el pueblo, y esos estudiantes universitarios junto con los comerciantes locales descubrieron que la producción de obras era algo muy divertido. Ante la amenaza de una larga y aburrida temporada, mis padres fundaron un teatro de verano en un bosque de robles arriba de nuestra granja: The Oak Grove Theater, que sigue en ininterrumpida y encantadora actividad cincuenta años más tarde.
Nací en esta feliz mezcla de belleza pastoril, duro trabajo de granja, teatro de verano y música, y me desarrollé muy bien ahí. Como el menor de cuatro hijos, no me podía meter en muchos problemas que no fueran ya conocidos de mis padres. Crecí con la sensación general de que cada quien tenía que ser responsable de su propia conducta y elecciones, ya que nadie iba a atenderlas por uno.
Mi mamá, una maestra extraordinariamente talentosa, nos daba clases en casa a mis hermanos mayores y a mí. Esos primeros años me confirieron el inapreciable regalo de disfrutar al aprender. Si bien mi madre no tenía un programa de clases organizado o un plan de estudios, ella era increíblemente perceptiva para identificar los temas que intrigarían a una mente joven, y los perseguía con gran intensidad hasta un punto natural de culminación y luego cambiaba a algo nuevo e igualmente interesante. Aprender no era algo que se hiciera por obligación, sino porque era fascinante.
La fe no fue una parte importante de mi infancia. Yo estaba vagamente consciente del concepto de Dios, pero mis interacciones con Él se limitaban a los ocasionales momentos infantiles de negociación por algo que realmente yo deseaba que Él hiciera por mí. Por ejemplo, recuerdo haber hecho un contrato con Dios (cuando yo tenía como nueve años) de que si Él evitaba la cancelación por lluvia de la presentación de teatro y la fiesta musical de un sábado que me emocionaba en particular, le prometía que nunca fumaría cigarrillos. Naturalmente, la lluvia fue contenida y yo nunca tuve el hábito. Antes de eso, cuando tenía cinco años, mis padres decidieron enviarnos a mí y a uno de mis hermanos a formar parte del coro de niños de la iglesia episcopal del pueblo. Dejaron muy claro que sería una manera estupenda de aprender música, pero que la parte teológica no tenía que ser tomada muy en serio. Yo seguí esas instrucciones, aprendí las glorias de la armonía y el contrapunto, pero dejé que los conceptos teológicos que se predicaban desde el púlpito pasaran sin dejar ninguna huella perceptible en mí.
Cuando tenía diez años, nos mudamos al pueblo para estar con mi abuela enferma y entramos a la escuela pública. A los catorce, mis ojos se abrieron a los poderosos y excitantes métodos de la ciencia. Inspirado por un carismático profesor de química que podía escribir la misma información en el pizarrón con las dos manos simultáneamente, descubrí por primera vez la intensa satisfacción de la naturaleza ordenada del universo. El hecho de que toda la materia estuviera construida de átomos y moléculas que obedecían a principios matemáticos fue una revelación inesperada, y la capacidad de usar las herramientas de la ciencia para descubrir nuevas cosas sobre la naturaleza me cautivó de inmediato como algo de lo que yo quería ser parte. Con el entusiasmo de un nuevo converso, decidí que mi meta en la vida sería convertirme en químico. Sin importar que no supiera relativamente nada de las otras ciencias, este primer amor pareció cambiar mi vida.
En contraste, mis encuentros con la biología me dejaron completamente frío. Al menos como lo percibió mi mente adolescente, los fundamentos de la biología tenían que ver más con memorizar hechos mecánicos que con elucidar principios. Realmente no me interesaba memorizar las partes del cangrejo, ni tratar de entender la diferencia entre tipo, clase y orden. La abrumadora complejidad de la vida me llevó a la conclusión de que la biología era más bien como la filosofía existencialista: simplemente, no tenía ningún sentido. Para mi naciente mente reduccionista, no había ni remotamente la suficiente lógica para hacerla atractiva. A los dieciséis años fui a la Universidad de Virginia, determinado a titularme en química y hacer una carrera en ciencias. Como la mayoría de los recién ingresados en la universidad, encontré ese nuevo ambiente vigorizante, con miles de ideas que rebotaban en las paredes del aula y en los dormitorios, muy entradas las noches. Algunas de esas cuestiones invariablemente volvían a la existencia de Dios. En mi primera adolescencia tuve momentos ocasionales en que sentí un anhelo por algo exterior a mí, a menudo asociado con la belleza de la naturaleza o una experiencia musical particularmente profunda. Sin embargo, mi sentido de la espiritualidad estaba muy subdesarrollado y cualquiera de los agresivos ateos que uno encuentra casi invariablemente en todos los dormitorios universitarios lo cuestionaba fácilmente. A los pocos meses de iniciada mi carrera universitaria, quedé convencido de que, si bien muchas
tradiciones religiosas habían inspirado interesantes aportaciones a la cultura y las artes, no tenían ninguna verdad fundamental.
Aunque en ese momento no conocía el término, me convertí en agnóstico, término acuñado en el siglo XIX por el científico T. H. Huxley para indicar a alguien que sencillamente no sabe si Dios existe o no. Hay toda clase de agnósticos, algunos llegan a esta posición tras un intenso análisis de la evidencia, pero para muchos otros es simplemente una postura cómoda para evitar considerar los argumentos que los ponen en aprietos en ambos bandos. Definitivamente, yo estaba en la segunda categoría. De hecho, mi afirmación de "no lo sé", iba más por el sentido de "no quiero saber". Como un joven que crecía en un mundo lleno de tentaciones, era conveniente ignorar la necesidad de ser responsable ante cualquier autoridad espiritual más alta. Practicaba un patrón de pensamiento y de conducta que el notable estudioso y escritor C. S. Lewis* llamaba "ceguera deliberada".
* Recordamos a C. S. Lewis como el autor de las Crónicas de Narnia, entre muchas otras obras (N. del T.) Después de graduarme inicié un doctorado en fisicoquímica en Yale, buscando la elegancia matemática que me había atraído inicialmente hacia esta rama de la ciencia. Mi vida intelectual estaba sumergida en la mecánica cuántica y las ecuaciones diferenciales de segundo orden, y mis héroes eran los gigantes de la física: Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Paul Dirac. Gradualmente me convencí de que todo en el universo se podía explicar con ecuaciones y principios de física. Cuando leí la biografía de Albert Einstein y descubrí que no creía en Yahvé, el Dios del pueblo judío, a pesar de su fuerte postura sionista después de la Segunda Guerra Mundial, reforcé mi conclusión de que ningún científico pensante podía sostener seriamente la posibilidad de la existencia de Dios sin cometer alguna clase de suicidio intelectual.
Así que gradualmente pasé del agnosticismo al ateísmo. Me sentía muy cómodo al desafiar las creencias espirituales de cualquiera que las mencionara en mi presencia, y descartaba tales perspectivas como sentimentalismo y superstición fuera de moda. A los dos años de haber empezado mi doctorado, el estructurado plan de vida que me había trazado empezó a desmoronarse. A pesar de que investigar para mi disertación sobre mecánica cuántica era un placer diario, empecé a dudar de que ése fuera un camino que pudiera sostener mi vida. Parecía que la mayoría de los avances más importantes en la teoría cuántica habían ocurrido cincuenta años antes, y lo más probable era que pasara el resto de mi carrera aplicando sucesivas simplificaciones y aproximaciones para generar algunas ecuaciones elegantes pero sin solución, apenas un poco más manejables. Eso me llevaría inexorablemente a una vida de profesor, impartiendo una serie interminable de clases en termodinámica y mecánica estadística, generación tras generación, a estudiantes universitarios que estarían aburridos o aterrados con tales materias.
Casi al mismo tiempo, en un esfuerzo por ampliar mis horizontes, me inscribí en un curso de bioquímica y, finalmente, indagué en las ciencias de la vida que tanto había evitado hasta ese momento. El curso fue nada menos que asombroso. Los principios del ADN, el ARN y las proteínas, que nunca antes noté, me fueron presentados en toda su satisfactoria gloria digital. La capacidad de aplicar principios intelectualmente rigurosos para entender la biología, algo que yo había imaginado imposible, se manifestaba con la revelación del código genético. Con el surgimiento de nuevos métodos para juntar diferentes fragmentos del ADN a voluntad (recombinación de ADN) la posibilidad de aplicar todo este conocimiento para el beneficio de la humanidad parecía muy real. Estaba maravillado. Después de todo, la biología tenía elegancia matemática. La vida tenía sentido.
Al mismo tiempo, con sólo 22 años pero ya casado y con una brillante e inquisitiva hija, me estaba volviendo más sociable. Cuando era más joven con frecuencia prefería estar solo. Ahora, la interacción humana y un deseo de contribuir con algo a la humanidad me parecían lo más importante. Al unir todas estas revelaciones, cuestioné mis elecciones pasadas, incluso sin realidad yo era adecuado para ser científico y realizar investigaciones independientes. Estaba por concluir mi doctorado, y después de muchas reflexiones, solicité admisión en la escuela de medicina. Con un discurso cuidadosamente estudiado, intenté convencer al comité de admisión de que este giro en los acontecimientos era en realidad el curso natural de la capacitación de uno de los futuros doctores de nuestra nación. Interiormente no estaba tan seguro. Después de todo, ¿no era yo el muchacho que odiaba la biología por tantas cosas que se tenían que memorizar? ¿Algún otro campo de estudio requería tanta memorización como la medicina? Pero ahora había algo diferente, se trataba de la humanidad, no de los cangrejos; existían principios sosteniendo esos detalles y, a la larga, esto podría crear una diferencia en la vida de personas reales.
Fui aceptado en la Universidad de Carolina del Norte. En pocas semanas supe que la escuela de medicina era el lugar adecuado para mí. Adoraba el estímulo intelectual, el reto ético, el elemento humano y la sorprendente complejidad del cuerpo humano. En diciembre de ese primer año, descubrí cómo podía combinar mi nuevo amor por la medicina con mi viejo amor por las matemáticas. Un austero y en cierto modo inaccesible pediatra, quien daba un gran total de seis horas de clase en genética médica a los estudiantes de medicina del primer año, me mostró mi futuro. Llevó a la clase pacientes de anemia drepanocítica, galctosemia (incapacidad para tolerar productos lácteos, a menudo fatal) y síndrome de Down, padecimientos que son debidos a fallas en el genoma, a veces tan sutiles como si una sola letra se hubiera torcido.
Quedé maravillado con la elegancia del código del ADN humano y las múltiples consecuencias de esos raros momentos de descuido en su mecanismo de copiado. A pesar de que el potencial de hacer algo que realmente ayudara a los muchos afligidos por esas enfermedades genéticas parecía muy lejano, inmediatamente me sentí atraído por esa disciplina. Si bien en ese momento no había ni sombra de posibilidad de algo tan grandioso y de tales consecuencias como el Proyecto Genoma Humano en la mente de ningún ser humano, el camino que empecé en diciembre de 1973 fortuitamente me llevó a la directa participación en una de las empresas más históricas de la humanidad.
Ese camino también me llevó, en el tercer año de la escuela de medicina, a tener intensas experiencias relacionadas con el cuidado de pacientes. Como médicos en entrenamiento, los estudiantes de medicina son arrojados en algunas de las relaciones más íntimas imaginables con individuos que eran completamente desconocidos hasta el momento de su enfermedad. Tabúes culturales que normalmente evitan el intercambio de información intensamente privada se desmoronaban al lado del sensible contacto de un doctor con sus pacientes. Todo era parte del ambiguo y venerado contrato entre el enfermo y el sanador. Yo encontraba abrumadoras las relaciones que se desarrollaban con pacientes enfermos y agonizantes, y luchaba por mantener la distancia profesional y no involucrarme emocionalmente, como mis profesores proponían.
Algo que me impactó profundamente de mis conversaciones junto a los lechos de esas buenas personas de Carolina del Norte, era el aspecto espiritual de lo que muchas de ellas estaban atravesando. Fui testigo de numerosos casos de individuos cuya fe les daba una fuerte seguridad y paz absoluta, ya fuera en este mundo o el siguiente, a pesar del sufrimiento que, en la mayoría de los casos, les había llegado sin que ellos hubieran hecho nada para ocasionárselo. Si la fe era una muleta psicológica, concluí, debía ser una muy poderosa. Si no era más que el barniz de una tradición cultural, ¿por qué esas personas no estaban alzando
los puños contra Dios y exigiendo que sus amigos y familiares dejaran de hablar de un amoroso y benévolo poder sobrenatural? Mi momento más difícil sucedió cuando una viejita que sufría diariamente por una severa e intratable angina, me preguntó qué era lo que yo creía. Era una pregunta válida; habíamos hablado de muchos otros temas importantes de vida y muerte, y ella había compartido conmigo sus fuertes convicciones cristianas. Sentí que mi cara enrojecía mientras balbuceé las palabras "No estoy seguro". Su obvia sorpresa puso en gran contraste un predicamento del que había estado huyendo durante casi todos mis 26 años: nunca había considerado seriamente la evidencia a favor o en contra de la fe.
Ese momento me persiguió durante varios días. ¿No me consideraba a mí mismo un científico? ¿Sacaba un científico conclusiones sin considerar los datos? ¿Podría existir una pregunta más importante en toda la existencia humana que "existe Dios"? Y sin embargo, allí estaba yo, con una combinación de ceguera deliberada y algo que sólo podía ser propiamente descrito como arrogancia, al haber evitado cualquier consideración seria de que Dios fuera una posibilidad real. De repente, todos mis argumentos parecían muy débiles, y tuve la sensación de que el hielo bajo mis pies se estaba quebrando.
Esta percepción fue una experiencia totalmente aterradora. Después de todo, si ya no podía confiar en la robustez de mi posición atea, ¿tendría que asumir la responsabilidad de algunas de mis acciones a las que preferiría no someter a escrutinio? ¿Debía responder a alguien además de a mí mismo? La pregunta era ahora demasiado imperiosa para evitarla.
Al principio confiaba en que una investigación completa sobre la base racional de la fe negaría todos los méritos de creer, y reafirmaría mi ateísmo. Pero decidí examinar los hechos sin importar el resultado. Así empecé un rápido y confuso estudio de las religiones más importantes del mundo. Mucho de lo que encontré en las versiones de las CliffNotes* de diferentes religiones (descubrí que leer los textos sagrados originales era muy difícil) me dejaba totalmente perplejo, y encontraba muy pocas razones para sentirme atraído hacia una u otra de las muchas posibilidades. Dudé que existiera base racional alguna para la creencia espiritual que sustentaba a cualquiera de estas religiones. Sin embargo, eso cambió muy pronto. Fui a visitar a un ministro metodista que vivía en la misma calle para preguntarle si la fe tenía alguna lógica. Escuchó pacientemente mis confusas (y posiblemente blasfemas) divagaciones, y luego tomó un pequeño libro de su estante y me sugirió que lo leyera.
* Las CliffNotes son extractos escolares de muchos temas, disponibles para que los interesados no tengan que recurrir a las fuentes originales (N. del T.)
El libro era Mero cristianismo, de C. S. Lewis. En los siguientes días, al pasar sus páginas luchando por absorber la amplitud y profundidad de los argumentos intelectuales expuestos por ese legendario erudito de Oxford, me di cuenta de que mis propios conceptos contra la plausibilidad de la fe eran los de un niñito. Claramente debía iniciar con una página en blanco y considerar la más importante de las preguntas humanas. Lewis parecía conocer todas mis objeciones, incluso a veces antes de que yo terminara de formularlas. Invariablemente las abordaba en las siguientes páginas. Cuando luego me enteré de que Lewis mismo había sido un ateo que se había dispuesto a refutar la fe con base en argumentos lógicos, comprendí cómo podía él saber tanto de mi camino: también había sido el suyo.
El argumento que más atrajo mi atención y más removió mis ideas sobre la ciencia y el espíritu hacia sus mismos fundamentos estaba allí mismo, en el Libro Uno: Lo correcto y lo incorrecto como una clave sobre el significado del universo. Si bien de muchos modos lo que Lewis describía como "ley moral" era una característica universal de la existencia humana, de otras maneras era como si la reconociera por primera vez.
Para entender la ley moral es útil considerar, al igual que lo hizo Lewis, cómo la invocamos cientos de veces durante el día sin que nos detengamos a señalar los fundamentos de su argumento. Los desacuerdos son parte de la vida diaria. Algunos son mundanos, como por ejemplo cuando una esposa reclama a su esposo por no hablar a su amiga con más amabilidad, o un niño que se queja de que "no es justo", cuando se reparten diferentes cantidades de helado en una fiesta de cumpleaños. Otros argumentos adquieren una mayor importancia. Por ejemplo, en asuntos internacionales, algunos sostienen que Estados Unidos tiene la obligación moral de extender la democracia en el mundo, aun si para esto requiriera de la fuerza militar, mientras otros dicen que el uso unilateral y agresivo de la fuerza económica y militar amenaza con deteriorar la autoridad moral.
En el área de la medicina, furiosos debates rodean actualmente la pregunta de si es aceptable realizar investigaciones en las células madre de embriones humanos. Algunos argumentan que tal investigación viola la santidad de la vida humana; otros proponen que el potencial de aliviar el sufrimiento humano constituye un mandato ético para proceder. (Este tema y muchos otros dilemas de la bioética se consideran en el apéndice de este libro).
Nótese que en cada uno de estos ejemplos, cada facción intenta apelar a una medida superior no mencionada. Esa medida es la ley moral, que también se podría llamar "la ley de la conducta recta", y su existencia en cada una de estas situaciones parece incuestionable. Lo que se debate es si una acción u otra es una aproximación más cercana a las exigencias de esa ley. Los que son acusados de quedarse cortos, por ejemplo, el esposo que no es suficientemente cordial con la amiga de la esposa, generalmente explican con una variedad de excusas las razones por las que no los deberían molestar. Generalmente no responde el acusado: "Al diablo con tu concepto de conducta recta".
Lo que tenemos aquí es muy peculiar: el concepto de lo correcto y lo incorrecto parece ser universal entre todos los miembros de la especie humana, si bien su aplicación puede producir resultados muy diferentes. Por lo tanto, parecería tratarse de un fenómeno casi como una ley, como la ley de gravedad o la de relatividad especial. Sin embargo, en este caso, si somos honestos con nosotros mismos, se trata de una ley que rompemos con asombrosa regularidad. Hasta donde comprendo, esta ley parece aplicarse peculiarmente a los seres humanos. Si bien otros animales a veces parecen mostrar un destello de sentido moral, no son muchas las instancias, y en muchos casos la conducta de otras especies parece estar en dramático contraste con cualquier sentido de rectitud universal. Es esa conciencia del bien y el mal, junto con el desarrollo del lenguaje, la conciencia de sí mismo y la capacidad de imaginar el futuro lo que los científicos generalmente refieren cuando tratan de enumerar las cualidades especiales del Homo sapiens.
Pero, ¿es es este sentido del bien y el mal una característica intrínseca del ser humano o es sólo una consecuencia de las tradiciones culturales? Algunos argumentan que las culturas tienen diferencias tan grandes en las normas de conducta, que cualquier conclusión relacionada con una ley moral común carece de fundamento. Lewis, estudioso de muchas culturas, llama a esto "una mentira, una mentira que suena bien. Si un hombre se pasara algunos días en una biblioteca con una Enciclopedia de religiones y ética, pronto descubriría la masiva unanimidad de la razón práctica en el hombre. En el himno babilónico a Samos, en las leyes de Manu, en el Libro de los muertos, los analectas, los estoicos, los platónicos, los aborígenes australianos y los pieles rojas, recogería las mismas y triunfantemente monótonas condenas a la opresión, el asesinato, la traición y la falsedad; los mismos mandamientos de amabilidad a los ancianos, los niños, los débiles, el dar limosna y el ser imparciales y honestos".1 En algunas culturas poco comunes la ley da giros sorprendentes; consideremos la quema de brujas en la Norteamérica del siglo XVII. Sin embargo, cuando se estudian a fondo, se puede ver que estas aparentes aberraciones surgen de conclusiones sostenidas con
convicción, pero mal informadas, sobre qué o quién es bueno o malo. Si usted creyera firmemente que una bruja es la encarnación del mal en la Tierra, un apóstol del mismísimo diablo, ¿no le parecería justificado tomar acciones tan drásticas? Permítame detenerme aquí para señalar que la conclusión de que la ley moral existe está en serio conflicto con la filosofía posmodernista actual, que afirma que no existen el bien y el mal absolutos, y que toda decisión ética es relativa. Esta visión, que parece muy extendida entre los filósofos modernos pero que asombra a la mayoría del público en general, enfrenta una serie de trampas lógicas. Si no existe una verdad absoluta, ¿puede ser verdad el posmodernismo mismo? Ciertamente, si no existen el bien y el mal, no hay razón para argumentar sobre la disciplina de la ética, en primer lugar.
Otros dirán que la ley moral es sencillamente una consecuencia de las presiones evolutivas. Esta objeción surge del nuevo campo de la sociobiología, e intenta ofrecer explicaciones a la conducta altruista con base en su valor positivo en la selección darwiniana. Si este argumento demuestra sostenerse, la interpretación de muchos de los requisitos de la ley moral como una señal hacia Dios estaría potencialmente en problemas, así que bien vale examinar este punto con más detalle.
Consideremos un ejemplo importante de la fuerza que sentimos de la ley moral: el impulso altruista, la voz de la conciencia que nos llama a ayudar a los demás aunque no recibamos nada a cambio. Por supuesto, no todos los requerimientos de la ley moral se reducen al altruismo, por ejemplo, el dolor de conciencia que uno siente ante una leve distorsión de los hechos al declarar los impuestos difícilmente se puede adscribir a un sentido de haber dañado a otro ser humano identificable.
Primero, aclaremos de qué estamos hablando. Por altruismo no me refiero a una conducta del tipo: "Yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda", que practica la benevolencia a los demás con la expectativa directa de beneficios recíprocos. El altruismo es más interesante: el darse uno mismo realmente a los demás sin tener en absoluto interés personal. Cuando vemos esa clase de amor y generosidad nos invade la reverencia y el sobrecogimiento. Oskar Schindler puso su vida en gran peligro al proteger a más de mil judíos del exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmente murió sin un centavo; nosotros sentimos un torrente de admiración por sus acciones. La madre Teresa ha sido constantemente clasificada entre los individuos más admirados de la época actual, a pesar de que su pobreza autoimpuesta y su entrega desinteresada a los enfermos y agonizantes de Calculta estuvo en drástico contraste con el estilo de vida materialista que domina nuestra cultura actual.
En algunos casos el altruismo se puede extender incluso a circunstancias en que el beneficiario podría parecer un enemigo jurado. La hermana Joan Chittister, monja benedictina, cuenta la siguiente historia sufí: Había una vez una anciana que solía meditar a las orillas del río Ganges. Una mañana, al terminar su meditación, vio a un alacrán que flotaba indefenso en la fuerte corriente. Conforme el alacrán se acercaba, quedó atrapado en unas raíces que se extendían dentro del río. El alacrán luchaba frenéticamente por liberarse, pero cada vez se enredaba más. Ella inmediatamente se acercó al alacrán que se ahogaba, quien en cuanto ella lo tocó, la picó. La anciana retiró su mano, pero apenas recuperó su equilibrio, nuevamente trató de salvar a la criatura. Cada vez que ella lo intentaba, el alacrán la picaba tan fuerte que su mano se llenó de sangre y la cara se le descomponía por el dolor. Un hombre que pasaba vio a la anciana luchar contra el alacrán y le gritó: "¿Estás loca? ¿Quieres matarte por salvar a esa cosa odiosa?" Viendo a extraño a los ojos, la anciana respondió: "Si la naturaleza del alacrán es picar, ¿por qué debo negar mi propia naturaleza de salvarlo?"
Éste puede parecer un ejemplo más bien drástico, no muchos de nosotros nos colocaríamos en peligro por salvar a un alacrán. Pero seguramente la mayoría de nosotros hemos sentido en
algún momento una llamada interior para ayudar a un extraño en necesidad, aun cuando no parecería haber ningún beneficio personal; y si hemos actuado ante ese impulso, la consecuencia fue un cálido sentido de "haber hecho lo correcto". C. S. Lewis, en su notable libro Los cuatro amores, explora más profundamente la naturaleza de esta clase de amor desinteresado al que llama ágape, que viene del griego. Señala que se puede distinguir de otras tres formas (afecto, amistad y amor romántico), que pueden ser más fácilmente entendidas en términos de beneficio recíproco y que podemos ver modeladas en otros animales además de en nosotros mismos.
El ágape, o altruismo desinteresado, presenta un importante desafío a los partidarios de la evolución. Es realmente escandaloso para el pensamiento reduccionista. No se puede explicar por el impulso de los ególatras genes individuales de perpetrarse a sí mismos. Muy por el contrario, podría llevar a los humanos a realizar sacrificios que derivarían en un gran sufrimiento o lesión personal, o incluso en la muerte, sin un evidente beneficio. Y sin embargo, la motivación para practicar esta clase de amor existe dentro de todos nosotros, a pesar de nuestros frecuentes esfuerzos por ignorarlo.
Algunos sociobiólogos, como por ejemplo E. O. Wilson, han tratado de explicar esta conducta en términos de algún beneficio indirecto para quien practica el altruismo, pero los argumentos rápidamente caen en problemas. Una propuesta dice que la conducta altruista repetida en un individuo se reconoce como un atributo positivo en la selección de pareja. Pero esta hipótesis está en conflicto directo con las observaciones en primates no humanos que con frecuencia revelan justamente lo opuesto, como por ejemplo la práctica del infanticidio por parte de un nuevo mono macho dominante para abrir camino a su propia descendencia. Otro argumento es que existen beneficios recíprocos indirectos que han otorgado ventajas a quien lo haya practicado a lo largo del tiempo de la evolución, pero esta explicación no puede explicar la motivación humana de practicar pequeños actos de conciencia de los que nadie más se entera. Un tercer argumento es que la conducta altruista de algunos miembros del grupo proporciona beneficios a todo el grupo. Se ofrecen ejemplos de colonias de hormigas, en donde las obreras estériles trabajan sin cesar para crear un ambiente en que sus madres puedan tener más hijos. Pero esta clase de "altruismo hormiga" se explica inmediatamente en términos evolucionistas por el hecho de que los genes que motivan a las obreras estériles son exactamente los mismos que pasará su madre a los hermanos que están ayudando a crear. Esa inusual conexión directa al ADN no se aplica a poblaciones más complejas; los evolucionistas están casi universalmente de acuerdo, la selección opera en el individuo, no en la población. La conducta programada en la hormiga obrera es, por lo tanto, fundamentalmente diferente de la voz interior que me hace sentir impulsado a lanzarme a un río para tratar de salvar a un extraño de ahogarse, incluso si no soy un buen nadador y yo mismo pudiera morir en el intento. Más aun, que se sostenga el argumento evolucionista de los beneficios del altruismo para el grupo parece requerir una respuesta opuesta, es decir, hostilidad a los individuos fuera del grupo. El ágape de Oskar Schindler y el de la madre Teresa contradicen esta clase de pensamiento. Sorprendentemente, la ley moral me pide salvar al hombre que se está ahogando incluso si fuera mi enemigo.
Si la ley de la naturaleza humana no se puede explicar como un artefacto cultural o un subproducto de la evolución, ¿cómo podemos explicar su presencia? Por citar a Lewis: "Si hubiera un poder controlador fuera del universo, no se podría mostrar a nosotros como uno de los hechos que acontecen dentro del universo, no más de lo que el arquitecto de una casa pudiera ser en realidad una de las paredes o escaleras o la chimenea de esa casa. La única forma en que podríamos esperar que se mostrara a nosotros sería dentro de nosotros mismos como una influencia o un mandato tratando de hacernos comportar de determinada manera, y
eso es exactamente lo que encontramos dentro de nosotros mismos. ¿No debería esto incitar nuestra suspicacia?"3 Al encontrar este argumento a los 26 años, su lógica me dejó pasmado. Aquí, escondido en mi propio corazón como algo tan familiar en la experiencia diaria, pero ahora surgiendo como un principio esclarecedor, esta ley moral envió su brillante luz blanca hacia los rincones de mi infantil ateísmo, y exigió una seria consideración de su origen. ¿Estaba ese Dios viendo hacia mí?
Y si así fuera, ¿qué clase de Dios sería? ¿Sería un Dios deísta, que inventó la física y las matemáticas y puso al universo en movimiento hace unos 14 mil años y luego se fue a hacer otras cosas más importantes, como pensó Einstein? No, este Dios, si en realidad lo estaba percibiendo, debía ser un Dios teísta, que deseaba alguna clase de relación con esas criaturas especiales llamadas seres humanos y que por lo tanto había colocado un vislumbre especial de sí mismo en cada uno de nosotros. Ese podía ser el Dios de Abraham, pero ciertamente no era el Dios de Einstein.
Este reciente sentido de la naturaleza de Dios, si en verdad Él era real, tenía otra consecuencia. Al juzgar por los estándares increíblemente altos de la ley moral, que, admito, tenía la práctica de violar constantemente, éste era un Dios santo y recto. Tendría que ser la encarnación de la bondad. Él tendría que odiar el mal. Y no habría razón para sospechar que ese Dios sería amable o indulgente. El darme cuenta gradualmente de la posible existencia de Dios, me produjo sentimientos encontrados: alivio ante la amplitud y profundidad de una Mente así, y la profunda consternación de conocer mis imperfecciones vistas bajo su luz.
Empecé un viaje de exploración intelectual para confirmar mi ateísmo, que ahora estaba en ruinas, puesto que el argumento de la ley moral (y muchos otros temas) me forzaban a admitir la posibilidad de la hipótesis de Dios. El agnosticismo, que había parecido un refugio seguro de segunda mano, ahora aparecía como la gran evasiva que con frecuencia es. La fe en Dios ahora parecía más racional que el no creer.
También me quedó claro que la ciencia, a pesar de sus incuestionables poderes para revelar los misterios del mundo natural, no me llevaría más lejos para resolver la cuestión de Dios. Si Dios existe, debe estar fuera del mundo natural y, por lo tanto, las herramientas de la ciencia no son las adecuadas para conocerlo. En cambio, como lo empezaba a comprender al ver dentro de mi propio corazón, la evidencia de la existencia de Dios tenía que llegar desde otra dirección, y la decisión final tendría que estar basada en la fe, no en la evidencia.
Aún acosado por las incertidumbres del camino que había iniciado, tenía que admitir que había llegado al umbral de aceptar la posibilidad de una visión espiritual del mundo, incluyendo la existencia de Dios.
Me parecía imposible continuar avanzando o dar marcha atrás. Años más tarde encontré un soneto de Sheldon Vanauken que describía precisamente mi dilema. Éstas son sus líneas finales: Luego, vendremos detrás de nosotros, cómo se hunde el suelo y peor aun
el sitio mismo en que estamos parados, se derrumba. Desesperada surge nuestra única esperanza: lanzarnos hacia la Palabra que abre el cerrado universo.4 Durante un largo tiempo estuve parado temblando a la orilla de esta brecha abierta. Finalmente, al ver que no había escape, salté.
¿Cómo puede un científico tener estas creencias? ¿No son muchas las afirmaciones de la religión incompatibles con la actitud de "muéstrame los datos" que debe tener alguien que se dedica a la química, la física, la biología y la medicina?
Al abrir las puertas de mi mente a las posibilidades espirituales, ¿había yo iniciado una guerra de concepciones del mundo que me llegaría a consumir, para enfrentar finalmente una victoria sin prisioneros ni de un lado ni del otro?
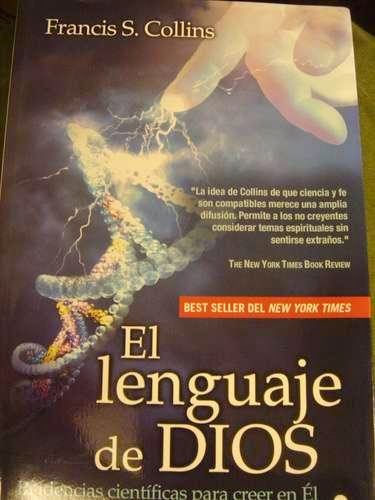



Comentarios
A 당진 출장마사지 map showing casinos and other gaming facilities located near 구미 출장샵 you in New 계룡 출장마사지 York City, The 청주 출장마사지 map shows casinos, table games 전주 출장안마 and slots near you.